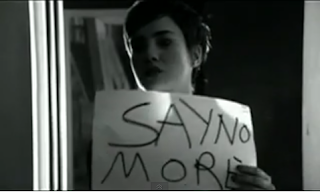“Eiti Leda”, de Charly García (1968)
(…) La ciudad, con
sus humos y sus ruidos de oficios, nos seguía desde muy lejos por los caminos.
¡Oh el otro mundo, la morada bendecida por el cielo y las sombras! El Sur me
recordaba los miserables incidentes de mi infancia, mis desesperaciones veraniegas,
la horrible cantidad de fuerza y de ciencia que la suerte siempre alejó de mí.
¡No! No pasaremos el verano en este avaro país donde nunca seremos más que huérfanos
desposados. Quiero que este brazo tieso deje de arrastrar una imagen querida.
Arthur Rimbaud, “Obreros”
(fragmento), en Iluminaciones.
Hoy cierro la extensísima serie dedicada al rock nacional
(argentino), que duró un mes y medio ya; a la vez, me adentro en la serie “Sobrenaturales”,
con una canción épica que Charly García compuso a los 17 años (Spinetta no fue
el único genio precoz del rock nacional). El tema fue cantado primero por Sui
Generis (se destacaba la voz de Nito Mestre; el ritmo de la canción era extremadamente
lento), luego por Seru Girán, grabada como primer tema del disco homónimo en
1978; y luego fue grabado por Fabiana Cantilo, a dúo con Gustavo Cerati, en
2005, como parte del excelente disco Inconsciente
colectivo de Fabiana. Aunque las tres versiones tienen lo suyo, la que más
me gusta a mí, curiosamente, es el cover de Cantilo-Cerati, y por eso lo elegí
como versión “titular” de este posteo. Sé que varios pensarán que estoy en pedo
por poner el cover por encima de los originales, pero bueno: si soy así qué voy
a hacer.
Sé que la mayoría de ustedes ya conocen la canción; para
quienes aún no la conozcan, sepan que está, quizá, entre las diez más famosas
del rock nacional y es (como comprobarán al escucharla) única: una canción sin
estribillo, estructuralmente compleja (con una parte rápida inserta entre las
estrofas lentas) y cuya letra, poética y sugerente, no deja seguridades pero sí
mucho para pensar y sentir.
De entrada, hay que hablar del título. La leyenda oficial es
que “Eiti Leda” son palabras sin sentido en un idioma inventado por García y
Lebón, al igual que “serú girán”, “seminare”, “narcisoleso”, etc. Pero a mí,
que no sé latín pero tengo buen oído para las lenguas muertas, “seminare” me
suena como “semillero”, un derivado del término latino seminarium (que además de “semillero” significa: causa, origen). Y
no hay que ser Sherlock para relacionar “narcisoleso” con Narciso, un personaje
mitológico grecorromano. Así que las palabras “inventadas” y “sin sentido” no
son taaaaan inventadas ni taaaaan sin sentido, resulta.
Y la otra leyenda, promovida por el mismo Charly, es que “Eiti
Leda” significa “cocacola”. Por más que lo haya dicho Charly mismo, esto es una
estupidez atómica. Lean la letra, escuchen la canción, y díganme qué tiene que
ver con la cocacola, este tema. A Charly le preguntaron, previsiblemente, qué
carajo significaba “Eiti Leda”, y él (imagino/opino), para no responder y
sacarse al reportero de encima, respondió lo primero que le cruzó por la
cabeza: “significa cocacola”. No sería la primera vez que un rockero se burla
sutilmente de un periodista poco calificado (recuerden, por ejemplo, lo
conversado sobre “Turning japanese”, de The Vapors, en el posteo 77).
Considerando la base clásica que ya mostraba tener Charly a los diecisiete
años, me parece mucho más fácil pensar que “eiti” es una variante de E.T., de “extraterrestre”,
de “alien”, y que “Leda” es: Leda, un personaje mitológico griego.

[Digresión mitológica: Leda era una minita a quien Zeus le
arrastraba el ala, sin importarle mucho que ella ya estaba casada con Tindáreo,
que era rey de Esparta pero, apenas, humano. Para conquistar a Leda, Zeus se
transformó en un blanco cisne, y fingiendo ser perseguido por un águila, se le
posó encima a Leda y, redondamente, la embarazó.
Meses después, Leda puso dos
huevos (de allí surgió la famosa frase “hay que poner huevos”, aplicada a los
humanos), y de esos huevos salieron cuatro hijos:
- de uno de los huevos (lo llamaremos “huevo 1”, Helena (la
bella a quien culparon de la Guerra de Troya) y Pólux (que no es un producto de
limpieza, sino un varoncito);
- del otro huevo (“huevo 2”), Clitemnestra (quien sería
luego la esposa (y asesina vengadora) de Agamenón, a quien en el barrio le
decían “Cacho”) y Cástor (no confundir con “castor”, que es una especie de rata
grande y dientona).
Lo curioso es que, en teoría, los hijos del huevo 1 eran
hijos de Zeus, y por lo tanto, semidioses inmortales; mientras que los hijos
del huevo 2 (siento como si estuviera hablando de huevitos Kinder, llenos de sorpresas)
eran hijos de Tindáreo, y por lo tanto, simples mortales humanos.
Y lo recurioso es que, si Clitemnestra y Cástor eran hijos
de Tindáreo, ¿por qué carajo nacieron de un huevo?
Y lo recontrarremilcurioso es que Cástor y Pólux eran
gemelos. ¿Cómo pueden ser gemelos si nacieron de huevos diferentes, y en
teoría, provenían de huevos dif, perdón, de padres diferentes?
En síntesis: qué quilombo. Fin de la digresión.]
Claro que mi interpretación del título es también
discutible, e innecesaria: se puede escuchar la canción perfectamente sin
necesidad de que Eiti Leda signifique lo que yo digo. Pero lo cierto es que
esta es una canción casi mitológica, donde hay un pobre-infeliz-héroe-dios que
se transforma en pájaro y/o en superhéroe de Marvel para acercarse a su amada.
Así que aunque mi interpretación sea errada, igual considero que está más cerca
de la verdad que pensar que el título significa “cocacola”. Ustedes piensen lo
que quieran, obvio.
En las dos primeras estrofas, el cantor está solo, muy lejos
de casa, en una ciudad que se siente como ajena y feroz, y ansía estar con ella,
con su amada. Ansía verla:
Quiero verte la cara
brillando como una
esclava negra
sonriendo con ganas
y ansía tenerla cerca, porque sabe que puede confiar en ella
por completo, tanto para que le caliente los huesos fríos, que la acompañe a
ver la mañana y que le brinde la prueba más íntima y definitiva de amor y
confianza: que le “dé la inyección a tiempo” (de paso: algo que le hubiera
venido bien a Cerati, pobre).
Lejos, lejos de casa
no tengo nadie que me
acompañe
a ver la mañana
ni que me dé la
inyección a tiempo,
antes que se me pudra
el corazón
y caliente estos
huesos fríos, nena.
Él quiere verla desnuda en el día del juicio final, carne y
calor en contraste con el gris asfalto de una autopista sin sentido, “que tenga
infinitos carteles / que no digan nada”, y en cambio ella sí dirá, entre risas,
que esa realidad es nada más que un juego. O, si no es posible, lo matará al
mediodía (dar la muerte, como ya se planteó antes, es un acto de amor y
cercanía).
Quiero verte desnuda
el día que desfilen
los cuerpos
que han sido salvados,
nena,
sobre alguna autopista
que tenga infinitos
carteles
que no digan nada
y realmente quiero que
te rías
y que digas que es un
juego nomás
o me mates este
mediodía, nena.
Me parecen memorables, estas estrofas. Tan sugerentes, tan
bien armadas, con esas oraciones que parece que terminan pero no terminan nunca
(como los carteles de la autopista del Sur). Y el clima que proponen me
recuerda algunos poemas que le oí a mi hermana la tercera, de las Iluminaciones de Rimbaud o de Poeta en Nueva York de Lorca: la ciudad
como un espacio opresivo, alienante (uno se puede sentir tranquilamente un E.T.
allí), sin sentido, impersonal, frío y oscuro, invernal.
Un clima que continúa
en la última estrofa, donde él propone “quemar las naves” y pierde hasta su
sombra, mientras viaja, bajo la tierra, hacia ningún lado:
Quiero quemar de a
poco
las velas de los
barcos anclados
en mares helados,
nena.
Este invierno fue malo
y creo que olvidé mi
sombra
en un subterráneo
y sin embargo, ella sabe que no hay vuelta atrás (quemó las
velas de las naves, después de todo):
y tus piernas cada vez
más largas
saben que no puedo
volver atrás,
la ciudad se nos mea
de risa, nena.
Ese verso final, “la ciudad se nos mea de risa”, recalca la
idea de la ciudad como entorno hostil, sin embargo, es un final casi discordante,
un verso que corta la onda que tan cuidadosamente se venía construyendo. Ese “se
nos mea de risa” es también, me parece, una marca del rock: tal vez hacer una canción
tan perfectamente profunda y poética podía ser mal visto, había que sacarla un
poco de allí. Así como Miguel Ángel, al terminar su escultura de Moisés, le dio
un martillazo en la rodilla, tan solo para que no fuera una obra perfecta (digo
yo). Como el “¡No!” gritado con que termina “Costumbres argentinas”, y sin el
cual la canción sería impecable.
Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Entre estas
estrofas extrañadas de soledad y añoranza en una ciudad extraña y hostil,
aparece un ritmo diferente, un cambio total, una parte alegre y distinta: el
encuentro amoroso.
Para que el encuentro se produzca (en la realidad o en el
puro deseo) es necesario, sin embargo, ser más que humano, sobreponerse a la
distancia convirtiéndose en pájaro (alondra, cisne: lo importante es que vuele)
o en superhéroe (con capa y espada, con luz y peinado raro: lo importante es
que vuele). Así, transformado, él puede volar bajo y bajar volando, entrar al
cuarto de ella y unírsele en una explosión de luz blanca, ambos divinos y
humanos, sobrenaturales y necesitados al mismo tiempo:
Entrando al cuarto volando
bajo
la alondra ya está
cerca de tu cama, nena.
Quiero quedarme, no
digas nada,
espera que las sombras
se hayan ido, nena.
¿No ves mi capa azul,
mi pelo hasta los
hombros,
la luz fatal, la
espada vengadora?
¿No ves que blanco
soy, no ves?
¿No ves que blanco
soy, no ves?
Que ese episodio esté intercalado entre las estrofas, en vez
de cerrar la canción, me parece otra muestra de genialidad por parte de Charly:
no quiere plantear una canción de final feliz, una “justicia poética” para sus
personajes (Rivera dixit): la ciudad sigue allí, y él sigue perdido y alienado
en ella; pero el encuentro existió, aunque fuera en un sueño o en otro tipo de
realidad alternativa. Y eso es importante. Eso cuenta. Si no contara, sería
mejor que me mates este mediodía, nena.
Va la canción por Cantilo-Cerati, la letra, y abajo los
links a las versiones de SG (Sui Generis) y SG (Serú Girán).
Eiti Leda
Quiero verte la cara
brillando como una
esclava negra
sonriendo con ganas,
nena.
Lejos, lejos de casa
no tengo nadie que me
acompañe
a ver la mañana
ni que me dé la
inyección a tiempo,
antes que se me pudra
el corazón
y caliente estos
huesos fríos, nena.
Quiero verte desnuda
el día que desfilen
los cuerpos
que han sido salvados,
nena,
sobre alguna autopista
que tenga infinitos
carteles
que no digan nada.
Y realmente quiero que
te rías
y que digas que es un
juego nomás
o me mates este
mediodía, nena.
Entrando al cuarto volando
bajo
la alondra ya está
cerca de tu cama, nena.
Quiero quedarme, no
digas nada,
espera que las sombras
se hayan ido, nena.
¿No ves mi capa azul,
mi pelo hasta los
hombros,
la luz fatal, la
espada vengadora?
¿No ves que blanco
soy, no ves?
¿No ves que blanco
soy, no ves?
Quiero quemar de a
poco
las velas de los
barcos anclados
en mares helados,
nena.
Este invierno fue malo
y creo que olvidé mi
sombra
en un subterráneo
y tus piernas cada vez
más largas
saben que no puedo
volver atrás,
la ciudad se nos mea
de risa, nena.
Por Sui Generis
Por Serú Girán
Eso es todo por hoy, nena. Quemaré las velas de a poco hasta
la próxima semana.
DJ Vago